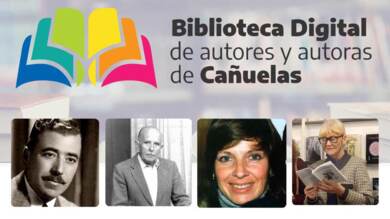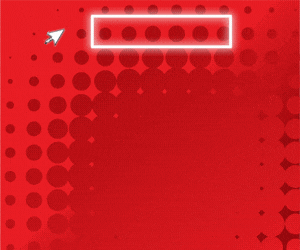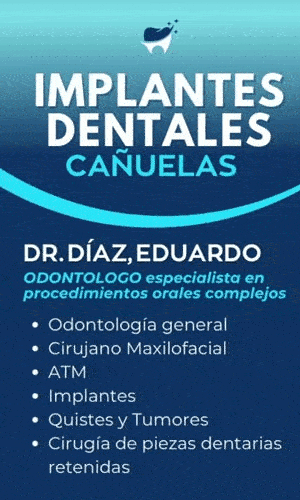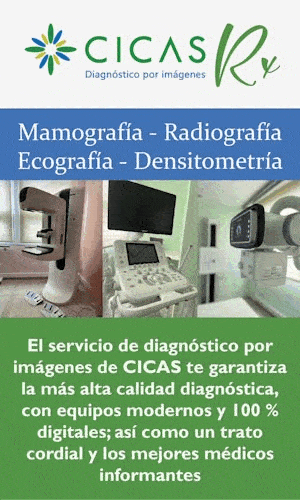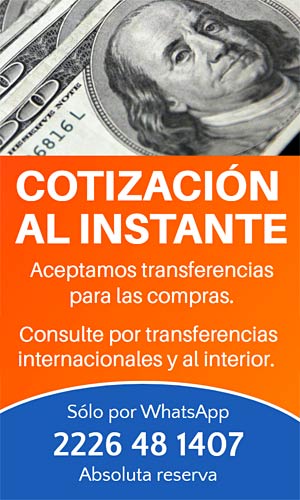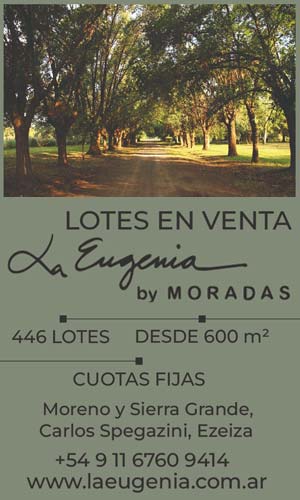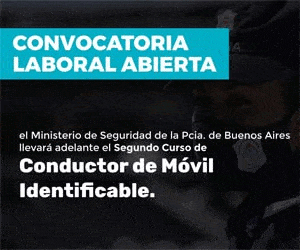Corría el año 1955 cuando en un día de primavera, mis padres, mi hermana y yo nos bajamos de un tren en la estación de Cañuelas. Llevábamos solo unos pocos bolsos porque los muebles y otras pertenencias venían en un camión que ya estaba en camino a nuestra nueva casa de la calle Rivadavia. Recién habíamos llegado, provenientes de la ciudad de Mendoza, donde al pie de la Cordillera de los Andes, aprendí a leer y a escribir.
Una vez instalados en nuestra casa de Cañuelas, quedé inscripta para cursar el primer grado superior en la Escuela Número 1, localizada en la calle Del Carmen 517. Su historia se remonta a los tiempos cuando Cañuelas todavía estaba en pañales y sus horizontes no tenían barreras. En 1866 se había erigido, frente a la Plaza San Martín, la primera Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Años más tarde abrió sus puertas la escuela oficial más antigua del partido, la Número 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, que pasó por distintos solares hasta que en 1906 se comenzó a construir el edificio actual, inuaugurado en 1913. Diseñado en un estilo europeo, de arquitectura clásica, su sólido edificio ha sido testigo de la evolución de Cañuelas desde una pequeña aldea a la ciudad que es hoy.
¿Cómo era la enseñanza en los años 50 y 60 en Cañuelas? Por empezar, había un gran respeto por los maestros, la puntualidad era importante. La tarea tenía que estar prolija y lista para ser entregada, y había que estudiar, porque era muy probable que hubiera un examen o que al azar alguien fuese llamado al frente para recitar de memoria la lección del día.
Al comenzar el año escolar en la Escuela Número 1, me di cuenta de que yo era la única que escribía con lápiz, los demás alumnos ya estaban familiarizados con el tintero. No acostumbrada a manejar tinta, todas las tardes volvía de la escuela con los dedos azules, el guardapolvo manchado y muy desanimada.
En 1957, se inauguró en la calle Manuel Acuña la Escuela Número 27 “Bartolomé Mitre”. Su primera directora fue la Señora Noemí García de Fragua quien solo desempeñó el cargo por unos meses. Gracias a la proximidad de mi casa, fui transferida a la nueva escuela para cursar el tercer grado con la maestra Cacace, y bajo su paciente tutela finalmente aprendí a no mancharme los dedos con tinta. La escuela funcionaba en una casa de amplias habitaciones donde se enseñaba del primero al sexto grado. Hacia la entrada, había una sala de recibo, donde tenía su escritorio la nueva directora, la Señora Beatriz Masciotra. Luego, le seguían las aulas que abrían a un patio interior, parte del cual estaba protegido de la intemperie por un alero. Ahí nos reunían para cantar el himno nacional y escuchar discursos en fechas patrias. Al final del corredor se encontraba un cuarto más pequeño donde tenía su oficina la vice directora, la Señora María “Pochola” Rigo de Noseda.
En la parte trasera de la vivienda, había un fondo grande que en invierno se convertía en un pantano. Mi padre, como presidente de la asociación de padres, ideó una ingeniosa campaña que pedía que cada estudiante donara a la escuela un ladrillo. Con ese material recaudado, más otros tantos contribuidos por un negocio del pueblo, un grupo de padres consiguió en el curso de un fin de semana pavimentar el fondo. Para el lunes siguiente, el patio ya estaba listo para que los varones jugaran a la mancha y para que las chicas hicieran sus rondas, al son del Mantan tiru liru lá o del Martín Pescador.

Ana María Cúneo, con 5 años, probándose el guardapolvos de su hermana; y un señalador conmemorativo de los 50 años de la Escuela 27. Cortesía: Adriana Laurens.
De vez en cuando, llegaba a la escuela gente del departamento de salud pública para darnos vacunas, algo que a todos nos ponía alterados. Un año, un chico que no quería vacunarse, se trepó al techo del Club Estudiantes. La directora le suplicaba que se bajase, pero el chico se negaba. Finalmente, el Señor Arín logró convencerlo de que era mejor someterse al pinchazo que permanecer en las alturas. Aunque así lo hizo, el chico se ganó el respeto de sus compañeros por haber tenido el coraje de hacer algo que ninguno de nosotros se hubiese atrevido siquiera a intentar. Otra mañana apareció de sorpresa un equipo médico a revisarnos el cabello para ver si alguien tenía piojos. Por suerte, los contratiempos y los bochornos no eran ocurrencias comunes.
En ocasiones, generalmente en fiestas patrias, nos sorprendían a todos con tazas de chocolate caliente recién preparado. Además, teníamos muy buenas maestras que se esmeraban por encontrar los métodos más avanzados de enseñanza. Los nombres de Olga Sarrailh, Teresita Landriel, y Alicia Uhalt de Garavaglia me vienen a mente, pero, aunque se me escapan otros nombres, todas las maestras de la Escuela 27 eran buenas docentes. Teresita “Chiquina” Cajaraville fue mi maestra de quinto y sexto grados y es a la que más recuerdo por sus experimentos científicos. En sus clases nadie se aburría porque eran siempre animadas y altamente educativas.
Cuando estábamos en el sexto grado, la directora nos pidió a un grupito de cinco estudiantes que fuéramos a la casa de una niña que hacía días que no venía al colegio. Caminamos mucho, pasando las afueras del pueblo y la fábrica que vendía dulce de leche por kilo. Íbamos por un camino angosto donde ya no se veían casas y por donde no pasaba un alma. Finalmente llegamos al ranchito donde supuestamente vivía la niña ausente, pero estaba desierto. En el camino de regreso, encontramos un nido enorme de avestruz con unos veinte huevos adentro. Por suerte, el papá avestruz, quien es el encargado de cuidar el nido, no estaba porque los machos se vuelven muy agresivos protegiendo su familia.

Ana María Cúneo (tapándose los ojos) junto a sus tíos y su hermana Lidia en la estación de Cañuelas, 1955.
A la escuela había que ir con guardapolvo blanco. Mamá llevaba los nuestros a una tintorería que estaba en la calle Rivadavia. Los devolvían lavados, almidonados y prolijamente planchados. Detrás del negocio, la dueña criaba gallinas y un buen año el fondo se llenó de pollitos que correteaban por todos lados. Al ver cuánto me gustaban, la señora amablemente me regaló uno. Pero, como en nuestro departamento no había lugar para mascotas, ese fin de semana lo llevamos al gallinero que mi abuela tenía en el fondo de su casa de Banfield. Por las dudas, le hice jurar que mi pollito tintorero y cañuelense jamás terminaría como plato principal de algún domingo.
Mamá siempre me ponía en el bolsillo del guardapolvo, un paquetito de galletitas Manón para comer durante el recreo. Cuando volvíamos del colegio, mi madre ya nos tenía preparada una merienda de leche con Toddy, acompañado por escones caseros o galletitas “fideíto” que comprábamos por kilo en el almacén de la esquina. Más tarde, escuchábamos algo por la radio, como el show de Los Pérez García, Las aventuras de Tarzán, La revista dislocada, para reírnos un poco, o La cabalgata deportiva - el preferido de mi padre - que era un programa con transmisiones de fútbol o de boxeo, patrocinado por Gillette.
En 1959 mis padres al fin pudieron comprar un televisor. Entonces, mirábamos el show del Capitán Piluso y su amigo Coquito, el Club del clan con Palito Ortega, y algunas telenovelas románticas. Después de ver televisión, nos poníamos a hacer la tarea y a estudiar antes de la cena. Los fines de semana, como no había que usar guardapolvo, mi amiga Griselda y yo nos vestíamos llevando un miriñaque debajo de la falda para estar más a la moda.
Al graduarse del sexto año de primaria, algunos estudiantes buscaban empleo, mientras que alguna que otra chica se quedaba en casa, esperando casarse algún día. Los que deseaban continuar sus estudios tenían varias opciones: Podían elegir un curso básico de tres años; seleccionar el Magisterio; el Perito Mercantil, al que llamábamos “el Comercial”; o asistir a la Escuela Técnica Número 1 “coronel Dorrego”, más conocida como “el Industrial”. Yo opté por el Magisterio, aunque no me interesaba ser maestra. También había un bachillerato, pero esa escuela estaba en Lobos. Para seguir cualquier estudio universitario había que viajar a la capital o a La Plata; pero los horarios de tren eran erráticos y el viaje bastante largo, por lo que se hacía muy difícil asistir a clases y seguir viviendo en Cañuelas.
En la actualidad, la Escuela Mitre, así como la Estrada y la Industrial, funcionan en edificios nuevos y más amplios, ajustándose al rápido crecimiento de la población de Cañuelas. Desde los años 50, la tecnología ha influenciado el modo de enseñanza. Ahora, se puede encontrar cualquier información en forma instantánea en un teléfono diminuto y la nueva Inteligencia Artificial está a punto de dar un salto cuántico hacia el futuro.
El progreso siempre es bueno, pero ya no hay un presupuesto para servir chocolate caliente recién hecho a los estudiantes de toda una escuela. Tampoco se puede, por razones de seguridad, mandar alumnos a investigar la ausencia de un compañero, y los desastres con la tinta, gracias a László Biró, hace mucho que han dejado de ser un problema. De alguna forma, añoro el pasado y atesoro los recuerdos de esos tiempos cuando Cañuelas era un pueblito tranquilo, lejos del bullicio de Buenos Aires, pero muy cerca de la inmensidad de aquellos campos abiertos, donde la llanura parecía infinita.
Agradezco la contribución de Griselda Mazzanti, Margartita Arrieta, Elba Caeiro, Haydée Parra, Susana Basualdo, Rita Artigiani, Elina Vortaire, Lidia Hardman, Roberto Clérici y Adriana Laurens.
Escrito por: Ana María Cúneo
 19º
19º








 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail