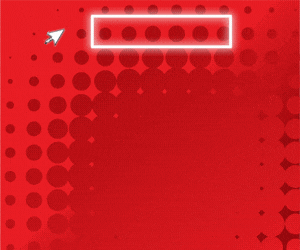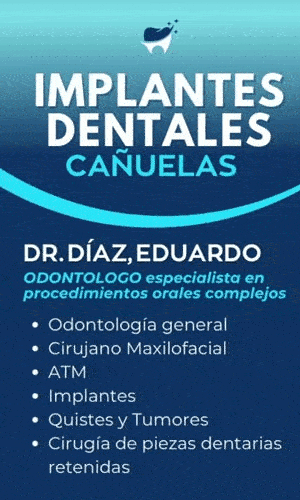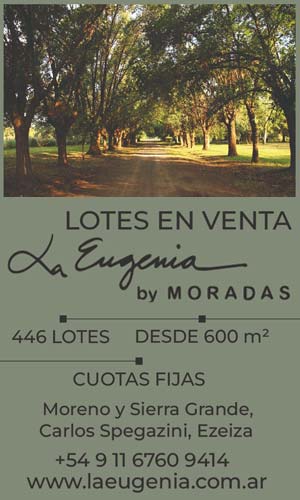Hoy, 12 de enero, es mi cumpleaños y este nuevo evento viene a recordarme que, aunque me siento joven, soy una persona de la tercera edad. No me quejo, celebro cada etapa de mi vida porque siempre me trae algo bueno. Pero, en lugar de fiestas, hoy me gustaría contarles qué pasó con mi familia después de que nos fuimos de Cañuelas. ¿Cómo es realmente la vida de un inmigrante en los EE. UU? ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre esa cultura y la nuestra? Me gustaría intercalar estos relatos con historias de lugares interesantes que descubrí, lo que aprendí de la gente famosa que conocí, así como también explicar lo que significan algunas fechas. Vengan, embárquense en un viaje de añoranza conmigo, mi columna se publicará mensualmente en este sitio.
Mi infancia y juventud en mi querido Cañuelas, fueron tal vez unas de las épocas más dichosas de mi vida. Mi padre, Francisco Antonio Montoya, era dueño de Foto Fam, un estudio fotográfico establecido en la Avenida Libertad, el cual por mucho tiempo tuvo gran éxito. En los años 60, la economía en Argentina se desmejoró y Foto Fam, como muchos otros negocios del pueblo, comenzó a fallar. Considerando el problema, mi padre decidió que la mejor opción sería emigrar a los EE.UU. Pero, esa idea no era nueva. Después de su servicio militar en Córdoba, el joven Francisco se había trasladado a Buenos Aires para comenzar los trámites de inmigración en la embajada estadounidense. Fue durante el Carnaval de 1943 cuando conoció a mi madre y los planes de emigrar quedaron arrumbados en su mente por más de veinte años.
El primer paso fue vender la fotografía y mudar la familia más cerca de Buenos Aires. Por los próximos dos años, fuimos a la capital a hacer trámites o a asistir a entrevistas en la embajada estadounidense. Hicimos interminables filas para obtener los documentos oficiales necesarios y fuimos investigados por la FBI. Cuando en 1964 finalmente nos otorgaron la residencia, mi padre partió para Nueva York y nosotros nos quedamos con mi abuela.
El trabajo que había asegurado mi padre desde Argentina no resultó ser lo que esperaba. Pero, un poco tiempo después, a través de sus conexiones con el Rotary Club, pudo emplearse enseñando castellano en una escuela privada. Un año más tarde nos mandó a buscar.
Mi madre al comienzo no quería dejar su familia ni su país, pero no tardó en aceptar lo inevitable. Lidia, mi hermana mayor, se fue de Argentina convencida de que el cambio sería algo bueno. Mi hermano Alex tenía apenas cinco años y no se daba cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. Yo me fui creyendo que nos embarcábamos en una aventura extraordinaria, sin pensar que la realidad podría ser diferente.
El 13 de marzo de 1965 nos fuimos de Argentina. Cuando nuestro avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, que recién había cambiado de nombre en honor al presidente asesinado, aplaudimos, como solo los argentinos acostumbran a hacer. Apretados en el taxi - repleto hasta el techo de valijas - tomamos Van Wyck Expressway en dirección al centro del condado de Queens. Después de no ver a nuestro padre por un año, hablábamos todos al mismo tiempo, pero al mirar por la ventanilla me di cuenta del orden del tránsito y del tamaño enorme de los autos, comparados a los nuestros que eran compactos.
Papi había subalquilado, de un compañero que se volvía a Europa, un departamento en un edificio construido en los años 40. Tenía ventanas grandes y ambientes amplios. La mayoría de los complejos residenciales de los suburbios de Nueva York fueron edificados con fachadas de ladrillos rojos, pero según nuestro criterio se veían sin terminar. Al llegar el primer fin de semana fuimos a Rockefeller Center, donde nos quedamos admirados por los rascacielos estilo Art Déco y por la diversidad de nacionalidades de la gente que ambulaba por las calles.
Había vendedores ambulantes de panchos en casi todas las esquinas de Manhattan, pero me llamaron más la atención los restaurantes automáticos que había en esa época. Ostentaban una gran pared llena de puertitas, detrás de las cuales se exhibían platos de comida. Se ponían unas monedas donde estuviera lo que más apetecía, y la puertita se abría, permitiendo al comensal sacar el plato. Ir al mercado también se convirtió en un viaje de descubrimiento pues había una gran variedad de productos para elegir, pero pronto nos dimos cuenta que a pesar de que los frutos eran enormes y sanos, no tenían gusto a nada.
En esos primeros meses, visitamos muchos museos porque la entrada era barata. También a menudo tomábamos el transbordador que sale de Manhattan y va a Staten Island. Pasa muy cerca de la Estatua de la Libertad y asombrosamente aún hoy el viaje es gratis. En esa época, el Radio City Music Hall estaba financiado por John D. Rockefeller y ofrecía un hermoso espectáculo de canto y baile -protagonizado por las famosas Rockettes - seguido de una película para todo público. La entrada era muy módica y por eso íbamos frequentemente. Al llegar la Navidad, vimos como la Quinta Avenida, según la tradición, se vestía de fiesta.
Es un espectáculo para ver: de la noche a la mañana aparecen las vitrinas de las tiendas decoradas y el magnífico árbol navideño en Rockefeller Plaza resplandece sobre la pista de patinaje.
Todos los días, veíamos apilados al lado de los tachos de basura, montones de televisores, radios, muebles, lavadoras de ropa, juguetes y muchos artículos que en Argentina hubieran sido arreglados sin ningún problema. Llegamos a la conclusión que ésta es una sociedad desechable: si algo no funciona, lo tiran y compran otro nuevo. No soy economista, pero supongo que este sistema motiva la producción de bienes y el crecimiento económico.
Todas estas novedades nos mantenían distraídos, pero llegó el momento cuando comenzamos a notar que no éramos turistas de vacaciones; éramos inmigrantes. Cuando mi hermano Alex empezó el Jardín de Infantes, volvía llorando porque los otros chicos se burlaban de él. Mi madre no entendía por qué, hasta que una señora cubana le comentó que se reían de los pantaloncitos franceses tan cortos que habían hecho furor en Buenos Aires la temporada anterior. Una visita rápida a una tienda remedió ese problema. En Argentina me quedaba un año para terminar el magisterio, pero el distrito escolar de Nueva York consideró que aún me faltaba un año para obtener el bachillerato.
Como recientes inmigrantes todos tuvimos que ir a trabajar, excepto mi madre porque Alex era muy chico. Como yo iba a la escuela, podía trabajar solo los fines de semana. Mi primer empleo fue en la tienda Alexander’s, recogiendo vestidos del suelo y colgándolos en sus perchas, con un horario de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, por lo que Papi me iba a buscar a la salida. Para llegar, tenía que tomar dos trenes, el elevado y el subterráneo. Me pagaban muy poco, menos de $10 dólares por día, pero era difícil conseguir un empleo hablando poco inglés.
En efecto, el idioma resultó ser un problema. Nuestras pocas lecciones de inglés no nos alcanzaban para comunicarnos bien y nadie nos entendía. Lidia y yo optamos por ir a la escuela de noche para estudiar inglés como segunda lengua. Mi hermana, buscando trabajos más interesantes, decidió aprender programación. Al terminar el curso, consiguió empleo en una empresa de seguros, donde conoció a quien hoy es su esposo. Yo me gradué de la escuela secundaria de milagro porque la verdad es que no había entendido nada en mis clases, pero al menos el arzobispo Francis Spellman me dio un premio por excelencia en arte.
Hubiera sido fácil buscar el amparo de la gente hispana, pues había muchos centroamericanos en Nueva York, pero a pesar de que hablábamos el mismo idioma, teníamos poco en común. Tanto sus comidas como su música nos resultaban extranjeras, tal como lo era la norteamericana. Los caribeños tienden a ser gente alegre y exuberante en su forma de vida, mientras que los argentinos somos más sobrios. Un prestigioso cirujano, director de un hospital en San Francisco, una vez me dijo: “Me encantan los argentinos, son casi como nosotros”. Creo que pensó que me hacía un elogio, pero lo sentí más como un insulto porque el “casi” no alcanza a “igual” e, implícitamente, había dejado el resto de los hispanos excluidos.
Un par de años más tarde, cuando ya las novedades se habían convertido en rutina y hasta los persistentes cielos color plomo del invierno neoyorquino nos parecían normales, nos atacó la nostalgia y comenzamos a extrañar más a nuestra familia, los amigos que dejamos atrás, nuestro país, nuestra lengua, el calor humano de nuestra gente y nuestras costumbres, pero tratamos de sobrellevarlo lo mejor posible. Mami se hizo amiga de un grupo de refugiadas cubanas que venían escapando del régimen de Castro, Alex fue el primero en aprender a hablar inglés fluidamente y Lidia puso más empeño en integrarse a las costumbres estadounidenses. Pero no era fácil. Comenzamos a percatarnos que el país sufría de una discriminación racial muy arraigada, algo que se extendía a cualquiera con aspecto extranjero. Se nos hizo muy evidente cuando se acabó el contrato del departamento subalquilado y en ninguno de los lugares donde mis padres querían vivir - en zonas seguras, con buenas escuelas - nos querían alquilar un lugar por el solo hecho de tener un apellido hispano. Ese problema inesperado e insólito, fue algo que nos dejó desconcertados.
A pesar de que hay nuevas leyes que hoy protegen contra la discriminación, poco ha cambiado. Muchos norteamericanos aún pretenden que la discriminación racial no existe o simplemente no se dan cuenta o no les importa, pero un estudio conducido por el Washington Post y la Universidad de Harvard encontró que más de la mitad de la gente latina y la mitad de la gente negra de este país piensa que la discriminación es un gran problema, mientras que un cuarto de la gente blanca no latina insiste en ignorar el conflicto.
A través de los próximos años, fuimos testigos de los horrores de la guerra de Vietnam; del primer viaje a la luna; de asesinatos de figuras prominentes; del festival de Woodstock y la década de la contracultura; del movimiento hippie; de la presencia de los Beatles y de Bob Dylan; de la era del descontento, protestas y la rebelión contra el gobierno; de la influencia psicodélica en las artes; de la guerra fría; de la lucha por los derechos civiles; de la elección del primer presidente de raza negra y mucho más. Pero a pesar de las grandes reformas sociales muchas cosas indeseables se resistieron al cambio. Me empecé a sentir cultural y lingüísticamente desplazada, forzada a reajustar mi vida, mis costumbres y mis valores al discernimiento cognitivo anglosajón. A veces, enfrento un problema de identidad - en inglés soy una, pero en castellano soy otra, y esa versión de mí me gusta mucho más.
Lo que duele es que cuando vuelvo a la Argentina, la gente me pregunta de dónde soy. Me rehuso a creer que lo que piensan muchos inmigrantes sea verdad: que nosotros no somos ni de aquí ni de allá. Aun así, los hispanos que hemos estado lejos de nuestros países por mucho tiempo no vivimos las adversidades que los que se quedaron tuvieron que afrontar, como la guerra de las Malvinas, los desaparecidos, catástrofes naturales o los años de escasez, abuso y tiranía. Pero, por otro lado, aquí nunca nos verán como verdaderos norteamericanos. En mi caso, apenas abro la boca se dan cuenta que soy extranjera y continuamente me encuentro tratando de demostrar que en Latinoamérica siempre hemos cultivado mentes brillantes que contribuyen considerablemente al adelanto de la humanidad.
Pero no me mal interpreten, he pasado la gran parte de mi existencia en una nación que me ha acogido y le he tomado cariño. Aquí hice mi carrera, de aquí es el amor de mi vida, aquí vive mi familia, aquí tengo mis muertos, y si alguien atacara este país lo defendería, porque todos tenemos el deber de defender nuestro hogar. Sin embargo, a pesar de que agradezco profundamente todas las oportunidades que este asombroso país me ha brindado, tantas décadas más tarde, mi corazón todavía está de luto por la persona que fui y por quien hubiera sido si nos hubiéramos quedado en Cañuelas.
Parece que Patria hay una sola.
Escrito por: Ana María Cúneo
 18º
18º








 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail