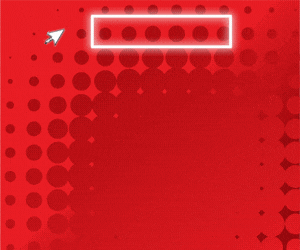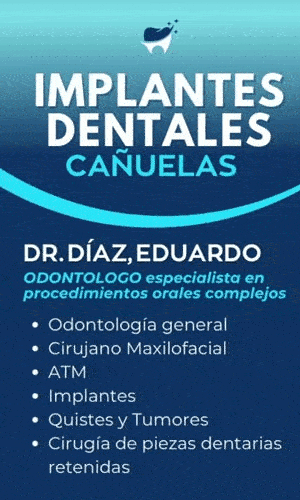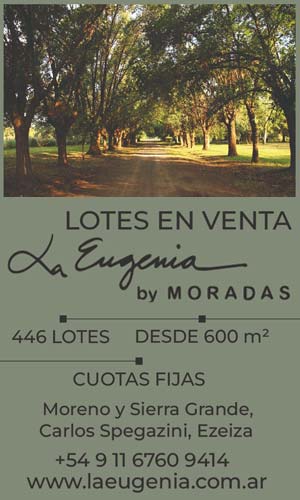En la matriz humana, los éxitos y las desdichas de los Daneff son un hecho colectivo. Sus particularidades se esmerilan en pos de una tradición que espeja a los comercios familiares y donde el que ríe lo hace con los dientes del otro y las lágrimas, las heridas cortantes y el sudor jamás son ingredientes de un calvario personal.
Hay triunfos y hay derrotas, a veces en las dos caras de una misma moneda revoleada al aire durante un fin de semana dividido en dos estadios o una cartelera compartida. ¿Da lo mismo vencer que caer derrotado? Por supuesto que no, pero la calidad del sacrificio no es diferente. Tanto Jesús como Claudio Daneff, como ya lo hizo Adrián, su padre, y probablemente lo haga Juanito -el más pequeño-, parten siempre de la necesidad, el esfuerzo y la privación como cinceles de un destino en que la gloria jamás está delante de la vocación heráldica. Penar está en su forma de ser y ofrecer el rostro es un mandamiento de una religión existencial, propia, genuina.
No tiene sentido hoy analizar cuánto de trampolín y cuánto de brillo ostenta el cinturón que Chaíto cargará en el bolso para desandar el largo camino que separa al exclusivo barrio de Sandton en Sudáfrica con el 1° de Mayo de Cañuelas. Lo que subyace y trasciende es su potente compromiso de representatividad.
Con su dignidad forjada en amaneceres rabiosos de maniobrar tripas y cargar pesados baldes de una transpiración tóxica y afrontar el boxeo profesional en los contraturnos del hobby, Claudio remonta el camino de espinas que ya treparon muchos boxeadores y defiende su origen.
En sus brazos y piernas veloces, en su estrategia insobornable, en sus nudillos llenos de picante, en sus ojos abiertos, en su sombra larga y huesuda, en el miedo tácito y el valor extremo en que lastimar y ser lastimado convergen, Chaíto pelea por su padre, que inauguró la dinastía y les inoculó el veneno con un bagaje callejero y espectacular; pelea por Jesús, que en la horma del Pingo utiliza su corazón como un puño dentro de su guante derecho y hace de la defensa y el ataque un posgrado de la ruleta rusa; pelea por Juanito, una mímesis infantil condenada al encierro de un encordado tenso; y como una prolongación del amor y la fe, pelea, también, por todos los otros componentes de su familia, los que no son ajenos a la aridez de la lona ni al aroma del alcanfor; por aquellos pocos amigos capaces de serle leales al campeón y acaso más fieles al guerrero vencido; por la bandera de su localidad como una prolongación patria e imprescindible de una simbiosis del vivir y del andar de una progenie con las narices chatas.
Así como está claro que el nuevo titular de la IBO no sube al ring ni por la bolsa, ni por el comentario en redes que lo convierta en tendencia, ni por la palmada o la lisonja, es irreductible decir que los Daneff no pueden hacer otra cosa que perseguir su instinto.
La desolación es compañera del boxeador novato, del que trepa en el escalafón, del que tiene su noche soñada, del que empina vinagre, del que cae y del que se levanta, como ya lo sellara a modo de apotegma Ringo Bonavena: "En el ring estás tan solo, que cuando empieza el combate hasta el banquito te sacan". Pero en el caso de los Daneff esta sentencia se vuelve evanescente. Nunca un Daneff está solo, como Chaíto, que coronó en Sudáfrica el arte de la genealogía e hizo flamear hasta el orgullo su linaje de piñas, protectores bucales y peritas descascaradas de tanto darle en el gimnasio.
Escrito por: Daniel Roncoli
 33º
33º








 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail