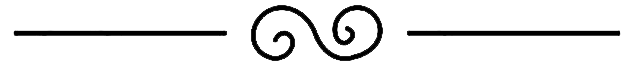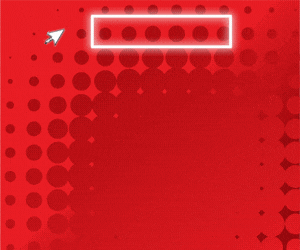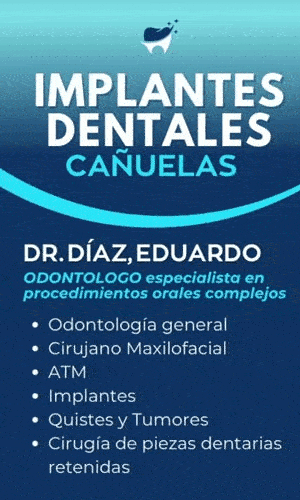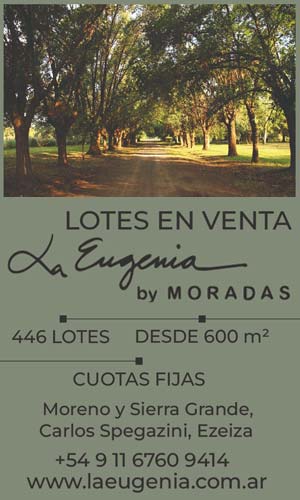Antes de dedicarse full time a la musicología, Carlos Vega (1898-1966) tuvo un período de poeta y cuentista: sus libros Hombre (1926), Campo (1927) y Agua (1932) inauguraron la literatura cañuelense. Ya desde los 20 años comenzó a colaborar en la prensa con artículos en periódicos locales como El Heraldo y El Litoral (Concordia) bajo los seudónimos de Cardenio y Rey Negro. Al ir ganando cierto renombre en los círculos intelectuales su firma apareció en Mundo Argentino, Caras y Caretas, El Hogar y La Nación, entre otros medios de alcance nacional.
En una sola oportunidad publicó en el popular diario Crítica, uno de los más leídos de la época. Fue el 5 de octubre de 1929 cuando el matutino fundado por Natalio Botana incluyó su cuento “Bota con bota” en la sección de Teatro.
El texto presenta personajes verídicos y paisajes locales como Palmitas, la comisaría y las pulperías tan proclives a las escaramuzas que siempre se resolvían facón en mano.
Un cuchillero veterano en el cenit de su fama y otro muy joven que acecha su prestigio son los protagonistas de esta pintura rural de Cañuelas.
BOTA CON BOTA (CUENTO CAÑUELERO)
Don Silvio, célebre cuchillero de la comarca, sentía menoscabada su reputación de tal por la creciente fama de dos paisanos jóvenes: Hilarión Ramos y Remigio Díaz. En las últimas carreras de “Palmitas”, fecundas en tajos, los nuevos campeones del facón habían monopolizado los comentarios del paisanaje y esto disgustaba seriamente a don Silvio. Su dignidad de peleador invicto reclamaba urgentemente una prueba que estableciera jerarquías. Si los paisanitos no daban motivos, él se encargaría de encontrarlos.
En eso pensaba don Silvio aquella linda mañana de domingo pueblero, mientras acomodaba en el lomo de su caballo, con prolija pausa, matras, bastos, cincha y cueros.
Cuando hubo terminado de ensillar, don Silvio afiló el facón. Al parecer, nada le apuraba. Disponía las cosas con la cautela de quien organiza una expedición definitiva.
Y lo era, en efecto, para su nombre. El viejo iba esa tarde a las carreras de Palmitas con la resolución irrevocable de contener a planazos (o a puntazos) la fama de Hilarión Ramos, uno de sus nacientes rivales.
Cuando llegó al boliche que se alza en el cruce de los caminos reales, a cuatro leguas de Cañuelas, los paisanos, en gran número, junto al mostrador o afuera, bajo los árboles, comían — cada cual según sus medios — y bebían, eso sí, parejamente.
Hosco entró don Silvio, con el chambergo casi sobre los ojos, saludando apenas, sin mirar a nadie. Pidió pan, queso y vino.
De pronto se oyeron unas voces agrias que venían de afuera. Salieron los paisanos; don Silvio se asomó.
—Si la taba echa, la culpa no es de la taba — gritaba Hilarión Ramos.
—¡He de hachar ese güeso!— decía un moreno con el cuchillo en la mano.
Parece que la suerte no favorecía a los hermanos Domínguez, tres morenos, malos perdedores Y peores pendencieros. Uno de ellos pretendía vengar su infortunio hachando la taba. Pero Hilarión Ramos había tomado el hueso para tirar y el moreno parecía dispuesto a partírselo en la mano.
Don Silvio vio llegado el momento de intervenir contra Hilarión:
—Y déjelo al moreno que haga su gusta — gritó.
Pero las cosas tomaron un giro inesperado. Los otros dos hermanos saltaron al lado del moreno y juntos los tres, desnudos los cuchillos, cargaron de firme contra Hilarión.
Entonces la voz del bolichero suplicó:
-Ponga orden, don Silvio. A usté lo han de respetar.
El viejo no quiso defraudar aquella espontánea Y honrosa confianza en su autoridad y sin más, sacó también su cuchillo y avanzó resuelto hacia los peleadores. Hilarión paraba valientemente una verdadera lluvia de tajos, aunque cediendo terreno.
—¡Se van a cortar, muchachos! dijo don Silvio, interponiéndose.— A ver si se sosiegan.
Pero los tres morenos respondieron a la invitación arremetiendo también contra cl viejo. De un salto se colocó don Silvio junto a Hilarión y los cinco cuchillos cruzaron aspiraciones.
Así, por obra de las circunstancias, el viejo se vio en yunta precisamente con su rival, y aunque ambos eran famosos por su destreza, retrocedían sin remedio ante las furibundas cargas de los tres morenos. Cediendo paso tras paso, los dos hombres llegaron hasta una hilera de bordalesas de vino que les cerraba el paso a retaguardia. No había vacilación posible: con una mirada se comprendieron, con otra se invitaron Y sin romper el frente de puntas, Hilarión y don Silvio salvaron las bordalesas mediante un prodigioso salto hacia atrás. Y ahí, bien atrincherados, se hicieron fuertes.
La pelea terminó por cansancio general. Siguieron Josh insultos de práctica, las promesas de venganza a corto plazo, y los cinco cuchillos volvieron a las vainas.
Hilarión Ramos se acercó a don Silvio y le tendió la mano sin decir palabra.
Es cosa muy antigua en nuestra campaña, que los comisarios de policía escojan sus agentes entre los hombres más valientes y respetados de la comarca. Esta idea tiene una doble finalidad práctica: mientras suprime al gaucho peleador, hace aliados de la policía a quienes tienen justo ascendiente y natural autoridad entre los paisanos.
Algunos meses después de la pelea de Palmitas, Hilarión Ramos fue nombrado sargento de policía.
Una tarde, durante la periódica recorrida por las estancias, el comisario y el nuevo sargento llegaron a una pulpería distante, precisamente cuando acababa de consumarse un hecho de sangre. El homicida era don Silvio; y el muerto Remigio Díaz, aquel otro rival joven de creciente renombre.
Revólver en mano, el comisario había intimado la rendición del viejo cuchillero, y el sargento la había puesto las esposas después de desarmarlo.
Las cosas se habían producido de manera lógica, desde el punto de vista de la psicología campesina: Don Silvio se había encontrado con Remigio en el boliche y lo había provocado con indirectas; como el procedimiento verbal no dio resultado, el viejo se acercó y le orinó el poncho. Entonces la cosa no tuvo remedio. Salieron, desafiados en condiciones terribles, los paisanos pelearían atados “bota con bota”.
—Así no disparo — había dicho socarronamente don Silvio.
Asegurados de ese nodo con una soguita, casi cuerpo con cuerpo, los hombres se enroscaron los ponchos en la izquierda, apretaren los cuchillos en la derecha y esperaron la voz de “¡aura!”-
El duelo fue breve. Relampaguearon arriba los facones, chispearon cuatro o cinco hachazos truncos y en seguida cayó Remigio Díaz con el pecho atravesado.
Don Silvio cortó la soga que lo unía, entró al boliche y pidió agua. Cuando volvió la cabeza, un revólver lo miraba.
—¡Vos lo has muerto!
—Sí, comisario.
—Desármelo, sargento y póngale las esposas. ¿Ande está tu caballo?
—Ahí ajuera— contestó don Silvio, que no pensó en resistirse.
El comisario hizo montar al preso y al sargento en sus respectivos animales, y en la calle, rodeado por todos los paisanos, se encaró con Hilarión y le dijo:
—Sargento Ramos, dígame si es capaz de llevar hasta la comisaría a ese hombre.
—Soy capaz, mi comisario — respondió con dignidad el sargento.
—Y ahura dígame si lo va a llevar o no lo va a llevar.
—Lo via llevar, mi comisario.
—Aura dígame si precisa que lo haga acompañar con gente de confianza para que no se llegue solo.
Estas palabras acabaron de herir vivamente el amor propio del valiente sargento. Con tono irrespetuoso contestó:
—Si no me tiene confianza, ¿´pa qué me ha tomao?
El comisario sonrió con el propósito de suavizar la actitud de sus recelos.
—Nadie ha dudao de vos... Andá no más. Hasta luego don Silvio- dijo el comisario, pesando las palabras. Hasta luego sargento.
Y por el camino que se alargaba cuatro leguas gambeteando entre los campos, apretado por los alambres, los dos camaradas de la pelea de Palmitas, preso uno, policía el otro, emprendieron la marcha al trotecito rumbo al pueblo.
Era aquella una tarde de otoño, entristecida por el poniente, por la enorme seriedad del cielo, por el largo silencio, a trechos salpicado de balidos remotos.
Los dos hombres seguían camino adelante, un poco preocupado el preso. Indiferente y rígido el sargento.
Hacia la mitad del trayecto don Silvio había mirado significativamente a Hilarión Ramos dos o tres veces, buscando el corazón del paisano bajo el uniforme severo. El sargento “sintió” las miradas y las dejó resbalar por el costado, impasible, hermético.
El orgullo del preso le impedía suplicar, le impedía recordar al hombre en cuyas manos estaban veinte años de su libertad, que un día dependió de su intervención la vida que arriesgó contra los tres morenos.
Tras tres cuartas partes del camino, don Silvio se animó un poco.
―Aflójeme un poquito las esposas, amigo ―dijo;― me están lastimando las muñecas.
El sargento vio claro y lejos. Si accedía, ni siquiera “llegaría solo”.; simplemente no llegaría. Ese mismo cielo le serviría de mortaja. No necesitó leer su destino en los ojos encendidos del gaucho. Así, contestó con naturalidad:
―Aguántese un poco, don Silvio. Ahorita no más llegamos.
El paisano no tuvo entonces duda alguna: el sargento lo entregaba. Una cólera sorda le empezó a roer las entrañas. Dejó caer sentenciosamente estas palabras:
―Como fiera ha´e ser encontrarme cuando güelva.
―A lo mejor no güelve... ― dijo después Hilarión.
Don Silvio miró al sargento con furia reconcentrada y luego digno, solemnemente resignado, contestó:
―Ta bien.
Entraron al pueblo, llegaron a la comisaría. Un oficial recibió al preso y ordenó al sargento que lo alojara en el calabozo chico, con centinela. Cuando el sargento cerró la puerta del calabozo, don Silvio soltó por la minúscula ventanilla enrejada la frase del camino:
―Como fiera ha´e ser encontrarme cuando güelva.
―A lo mejor no güelve...
Don Silvio pensó muy pocos minutos en la ingratitud del paisano. Tal vez la enorme generosidad de un verdadero gaucho no cabe en el uniforme. Y, al fin, “cada cual es como es”. Él, don Silvio, no pudo consentir que los tres morenos los carniaran cobardemente a Hilarión Ramos.
―Güeno... pacencia.
Cerró la noche aumentando apenas la oscuridad permanente del calabozo. Por la ventanita don Silvio `pidió al centinela que hiciera avisar a su familia. El pedido pasó al cabo de guardia y de éste al sargento. La respuesta despiadada llegó cortante:
―Dice el sargento que no piensa avisar nada a nadie.
―Güeno, pacencia.
Pasaron las horas. Los rumores de la calle fueron disminuyendo, y hacia la medianoche don Silvio descargaba su cansancio sobre las baldosas del calabozo, vencido por el sueño.
Muy luego, entre dormido, oyó dos campanadas del reloj de la iglesia. De pronto lo sobresaltó un quejido sordo. Rápidamente se llegó a la rejilla: pasos sigilosos, suavemente se corren los cerrojos de su celda, una voz discreta dice:
―Ahura sí, salga paisano. Gane el corralón ante la paré que da al solar y después la que da a la calle. Su caballo está frente a lo'el manco. Cuidado, no se trompiece con el centinela q´está tirado en el suelo...
Y don Silvio, con gran emoción:
―Ta bien, sargento ― dijo, y huyó.
Carlos Vega.
Escrito por: Germán Hergenrether
 19º
19º








 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail