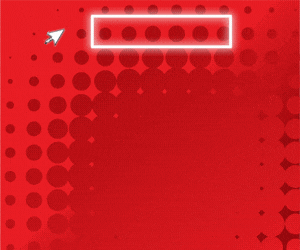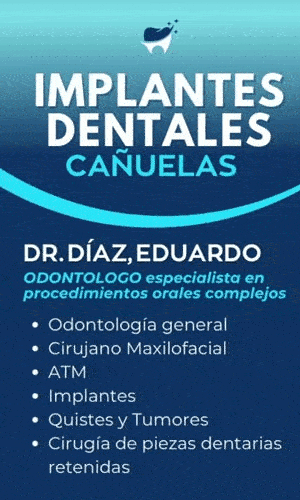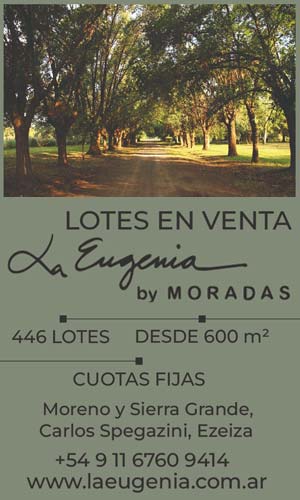Durante las fiestas patronales celebradas el pasado fin de semana el Instituto Cultural Cañuelas (ICC) dio a conocer la nómina de ganadores de los concursos fotográfico y literario en sus versiones de poesía y cuento corto organizados con motivo del bicentenario del partido de Cañuelas.
En el rubro fotográfico, el primer premio correspondió a la imagen “A la sombra del pasado” de Karina De Santo. Es una fotografía tomada en Uribelarrea que muestra el contraste temporal mediante la confrontación de dos vehículos de distinta época frente al santuario de la localidad.
El jurado -integrado por Tamara Pepe, Sebastián Sanabria y Germán Hergenrether- valoró además el hecho de que la imagen fue captada con un teléfono móvil, dejando en evidencia la visión artística independientemente del equipo utilizado.
El segundo premio fue para una fotografía de El Castillo tomada por Mariano Moreno Albuquerque; y el tercero para una postal de la vieja fábrica La Martona, obra de Lourdes Fernández.
El jurado estableció además dos menciones para Verónica Andrea Gutiérrez y Mariano Buttafuoco.
POESÍA
En el certamen de poesía el ganador fue el poema “El sabor de mi pueblo”, del escritor y periodista Raúl Valobra. El segundo fue para “El Matanza” de Juan Carlos Viale; y el tercero para “Pueblo mío”, de Haideé Beatriz Reartes De Vincenti.
Transcribimos a continuación el poema ganador presentado bajo el seudónimo de Almafuerte.
El sabor de mi pueblo
Llevo en cada palabra el sabor de mi pueblo,
las raíces que me arrastran hasta su encuentro.
Siento ausencias que significan lágrimas calladas,
donde el silencio cubre el espesor de las palabras
y sombras que proyectan un manto de tristeza
sobre historias que se desgranan en mi materia.
Tierra mía, amor eterno, la noche me abraza lejos
y se me ocurren caminos para intentar el regreso.
Algunos tienen poesías, colmadas de nostalgias,
que simulan palomas por cielos de esperanzas.
Llevo en cada gota de sangre el sol de tu tiempo
y yo te pienso mi pueblo, yo te nombro mi pueblo
que nadie acalle este grito que inunda mi garganta,
que arde sobre mi tiempo y se enciende en el alma.
Cañuelas, tierra mía, tu nombre llega hasta mi sueño
y suelta mil mariposas que vuelan por los recuerdos.
Algunas recorren huellas de sendas ya transitadas,
otras se vuelven canción que rondan de madrugada.
Será porque tantos afectos me ligan a tu continente,
que anhelo pisar esas calles para abrazar a mi gente.
La noche detiene su marcha a la orilla de mi desvelo,
desata duendes que danzan al albor de estos versos.
Cañuelas, tierra querida, te añoro en la distancia
y recorro caminos que me acerquen a tu morada.
Raúl Valobra.
CUENTO CORTO
En la versión prosa, el primer premio correspondió a “Memorias de la siesta”, un cuento de Aída María Bengochea que pinta la historia de un entrañable personaje de Cañuelas conocido como “Pata de palo”.
En segundo lugar se ubicó la obra “El comuñe”, de Osvaldo Omar Contreras Iriarte; y tercero resultó el cuento “Persiguiendo un recuerdo”, de Juan Carlos Viale.
Memorias de la siesta: El día que el Vientoytierra se llevó a Pata de Palo
Los veranos de mi infancia tenían sus rituales de inicio y despedida. Cuando diciembre anunciaba Navidades, mi padre levantaba con meticulosidad de orfebre un rincón de Belén cargado de criaturas que adoraban o acompañaban el divino nacimiento, según su condición humana o animal. En marzo, mis hermanos y yo despedíamos el tiempo de vacaciones con el Gran Festival, un despliegue de acrobacias y coreografías en el patio de la casa, con público cautivo y a una moneda por contribución.
Entre uno y otro acontecimiento, en un escenario que se extendía sólo a lo largo de la calle Del Carmen, discurría nuestra vida a cielo abierto. De mañana, nos esperaba la pileta Santa Marta. En el camino de regreso, cortábamos las colas de zorro que crecían en las veredas de tierra, para fabricar canastos en miniatura, apenas traspuesto el umbral de la casa. Por las tardes, gastábamos la cuadra en infinitos ires y venires en bicicleta, repitiendo adioses a una vecindad agobiada de saludos. Las noches que había partidos en El Cajón, sacábamos las sillas a la vereda para ver pasar a la hinchada del Cañuelas Fútbol Club. Los domingos, cuando las campanas de la iglesia llamaban a misa de once, salíamos hipnotizados tras el sonido de los tacos aguja de mi tía. Sólo los sábados nos alejábamos más allá de las fronteras de nuestra calle para tomar helados en El Arlequín.
El idilio entre el verano y mi infancia habría sido perfecto de no haber existido la siesta, ese tiempo en suspenso, de quietud insoportable y feroz aburrimiento.
La siesta tenía sus reglas, aún a sabiendas de que eran impracticables: debía transcurrir en la cama, a ojos cerrados y en silencio. Lo primero que solía fallar era la quietud: nuestra imaginación hacía de las camas barcos con sábanas en vuelo que las piernas, a modo de mástiles, sostenían en alto. Y como era imposible andar por mares imaginarios sin la mirada alerta, tocaba abrir bien grandes los ojos para escudriñar la penumbra con la breve luz que filtraba por los resquicios de la persiana. Inquietos e insomnes, nos ganaba la palabra y fracasaba, indefectiblemente, la tercera de las prescripciones:
-¿Qué hora es?
La pregunta que iniciaba, mucho antes de las cuatro de la tarde, la cuenta regresiva hacia la libertad, se volvía un sonsonete infantil que solo era acallado por el anuncio, terminante, de la presencia de Pata de Palo en la vereda de enfrente. Las voces adultas de la casa nunca erraban sus pronósticos. Y él nunca faltaba a la cita.
Pata de Palo no tenía nombre y mucho menos apellido. Impiadosamente, su apelativo lo ligaba a algo tan impropio como necesario a su ser y a su existencia. Mi tía, que solía ser memoriosa en materia de historia pueblerina, decía que un tren le había cortado la pierna mientras dormía porque había tenido el mal tino de echarse a descansar junto a las vías estando borracho. Yo apenas podía imaginarme que hubiera salvado la otra y que siguiera vivo después de tan terrible accidente. A lo que no encontraba respuesta era a quién lo había curado en esas circunstancias, ni dónde, ni cómo. Creo que a nadie le interesaba demasiado esa parte del asunto.
El caso fue que, un buen día, reapareció con su ortopedia de madera en las calles del pueblo. Y como quien no busca pero encuentra, lo hizo para asustar a las criaturas que andaban desprevenidas. Nunca faltaban historias de chicos aterrorizados porque los había mirado fijo, o porque se los había llevado por un rato. Estaba quien había salido corriendo y también quien se había animado a saludarlo. Entre la gente grande, nadie desmentía los hechos ni festejaba las osadías. Todo lo contrario.
-¡A dormir, que ahí viene Pata de Palo!
Y efectivamente, venía. Y saltábamos de la cama en un intento por comprobarlo, espiando por las rendijas de la ventana, a buen resguardo y antes de taparnos con las sábanas hasta la cabeza.
Caminaba despacio. Con sus pantalones raídos, una camisa que había perdido el blanco con el roce de la piel y una gorra algo ladeada. Nunca iba solo. A su lado, contra la pared, marchaba su mujer, que le llevaba una cabeza, y por eso mismo se volvía bien visible con su pelo rubio blanquecino y un rosado pálido en el rostro. Mi tía, que también de eso sabía, contaba que se llamaba Carlota y que era albina y que por eso era tan clara toda ella. Parecía buena. Pero no había que fiarse.
Lo cierto es que Pata de Palo y Carlota caminaban acompasados, del brazo, como viniendo siempre del lado de la iglesia. Lo hacían, incomprensiblemente, por la vereda del sol. Nunca cruzaron la calle para acercarse a nuestra ventana, pero la sola posibilidad de que se detuvieran, nos volvía a la cama sin chistar. Nuestra imaginación infantil no admitía nada que no fuera el temor atávico a la posibilidad de que Pata de Palo quisiera llevarnos. Estaba claro que no podía ser de otro modo: lo delataba la bolsa que colgaba de su brazo, lista para guardar a quien pusiera los pies en la vereda.
Hubo un verano especialmente tórrido, en que la siesta se había vuelto el infierno mismo. Lo recuerdo bien porque había llegado a la casa un gato gris, sin más gracia que el gusto por refregarse en las piernas de las personas. Mi tía lo había bautizado Ovidio, por el poeta de los versos amorosos, según ella misma decía. Ovidio dormía la siesta con nosotros y era el único que no se inmutaba cuando pasaba Pata de Palo.
Una mañana, después de muchos días sin lluvia en ese verano ardiente, comenzó a notarse desde temprano cierta rareza en el aire. Para evitarnos una posible insolación, nos prohibieron ir a la pileta Santa Marta. Sin cansancio de agua y caminata mañanera, la siesta se anunciaba insoportable. Apenas nos acostamos, empezó a escucharse un sonido lejano, como de un ulular de fantasmas en sobrevuelo. Casi en simultáneo, la luz del sol que filtraba por las rendijas de la ventana se volvió naranja y opaca.
Transcurrió un tiempo breve de calma chica, sólo interrumpido por nuestra repetida algarabía marinera de sábanas en vuelo. En medio del sopor, el anuncio de la llegada de Pata de Palo se escuchó anticipadamente. Como de costumbre, nos agazapamos tras la ventana. Como de costumbre, él estaba allí, en la vereda de enfrente, del brazo de Carlota. Pero, esta vez, caminaban de modo extraño. Habían enlentecido su marcha. Se detenían a cada paso. Entonces, era posible ver claramente en torno a ellos, al ras del suelo, remolinos de tierra. Era evidente que les resultaba dificultoso avanzar. A duras penas lograron llegar a la esquina de la panadería de Cotón. Allí se detuvieron. Y allí permanecieron.
De repente, en el espacio que separaba esa esquina de nuestra ventana, una ráfaga de viento cargada de tierra enmarañada borró el mundo conocido de la cuadra. La voz de mi tía, que corría con el afán de quien debe anticiparse a lo inevitable, distrajo mi atención y me llevó tras ella.
-¡Se viene el Vientoytierra!
Siempre llegaba así, todo uno y con entidad propia. Ovidio, que dormía plácidamente, pegó un brinco y me siguió con movimientos asustados. Las puertas de la casa se cerraron al unísono y una maceta debió caer en el patio por el estruendo que hizo el estallido de fragmentos de cerámica sobre el piso de ladrillos. En el cuartel de bomberos cercano, dispararon la bomba de estruendo que usualmente anunciaba un incendio y, a los pocos minutos, se escuchó la sirena del autobomba que partía con rumbo desconocido.
Cuando todo parecía recuperar cierto sosiego, volví a asomarme a la ventana. Unos gotones enormes de lluvia demorada empezaban a devolver a la calle sus formas y contornos. Miré hacia la esquina donde había dejado a Pata de Palo y Carlota, pero ya no estaban.
Muchas historias se contaron en el pueblo sobre el paso del Vientoytierra aquel verano. Algunas aún se recuerdan. Yo conservo la propia porque fui testigo. El Vientoytierra se detuvo en nuestra cuadra por más tiempo que en el resto del pueblo. Lo supe entonces y lo confirmo ahora. Y lo hizo porque fue el lugar donde encontró a quienes lo desafiaron. Pata de Palo y Carlota eran las únicas personas presentes en la calle en ese momento.
El Vientoytierra les anduvo de cerca y en aumento, asustándolos con su vuelo de fantasmas ululantes. Mientras en las casas se cerraban puertas y ventanas, Pata de Palo y Carlota lo miraban de frente y le ganaban un paso.
Avanzaban tambaleantes ante su filo de pedregullo y hojarasca. Así fue hasta llegar a la esquina. Derrotado en su afán de derribarlos, quizás temeroso de terminar en la bolsa o, quien sabe, queriendo redimir sus marcas lacerantes, el Vientoytierra les abrió un camino alado para evitarles la mojadura del aguacero que esa tarde se descargó sobre el pueblo.
No recuerdo que Pata de Palo volviera después de aquel Vientoytierra, como tampoco recuerdo que nadie lo anunciara nuevamente en la casa. Tal vez, porque con la lluvia se fue el verano y sus siestas. Tal vez, porque se fueron también mis miedos y, con ellos, mi infancia. Y, desde entonces, sólo me quedó la memoria.
Aída María Bengochea
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
 19º
19º








 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail