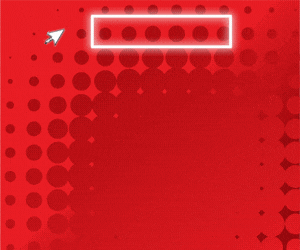(1937-2005). Escritor, fotógrafo y periodista egresado del Instituto Grafotécnico.
Tuvo una vasta trayectoria como cuentista. Sus obras fueron publicadas en diversas antologías provinciales y nacionales, entre ellas "Junín País 2004", donde apareció el cuento "La casa y su secreto".
LA CASA Y SU SECRETO
Por aquel entonces, yo tenía ocho años. Todo en la quinta llenaba mi niñez de sensaciones nuevas y distintas, estrenadas cada día; seres reales, o mágicos, rumores nunca oídos, historias inventadas o vividas, descriptas con emoción por los sirvientes de mi tía; sobre todo, la libertad de correr a campo abierto, admirando mis propios movimientos, gozando del aire, de la luz, del gorjeo de los pájaros.
Mi madre me llevaba los veranos a visitar a tía Romilda. Para ella, no había mayor diferencia entre la penumbra de nuestra vieja casa de la ciudad, en la que vivía sumida, siempre de oscuro, recorriendo silenciosa las habitaciones, acompañada de morbosos recuerdos, y la reclusión que se empeñaba en mantener en la casona del campo, tan cercana al poblado, ya la vez tan aislada, donde seguía prodigándome su cariño triste, de mujer sola y abatida. Para mí, todo era distinto; en la ciudad tenía el sometimiento del internado, que era como un mundo hostil con el cual debía enfrentarme a diario, cuando en realidad estaba ávido de acontecimientos felices, y de revelaciones maravillosas.
En cambio, las horas de la siesta del verano, en la casona de la quinta, tenían un encanto inigualable. Terminado el almuerzo, mi madre y tía Romilda tomaban el café en la galería, mientras yo rondaba en derredor. Me conocía de memoria sus gestos, sus ademanes, sus palabras. Bebían su café lentamente, mirando las hortensias del jardín, y una que otra mariposa perezosa, jugueteando entre las flores. Luego, ella decía invariablemente: "Bichito", a tu cuarto. Yo obedecía sin protestar, porque sabía que iba a reencontrarme allí, con el misterio; que al penetrar en mi cuarto, iba a la cita diaria con mi imaginación, porque era la hora que infaliblemente oía los pasos.
En los veranos anteriores los oía, pero no me inquietaban, formaban parte de los rumores de la casa, como el ladrido de Nicolás, el canto monótono de las chicharras, el golpearse de una puerta, o la voz de Josefa, la cocinera, que todavía transitaba por la casa, en diálogo con el jardinero José, y la vieja Eusebia, que la escuchaban atentamente.
Además, en los veranos anteriores, tenía un amigo que me obligaba a la escapada silenciosa a través de la ventana, mediante un salto ágil y una caída perfecta, los cuales me identificaban con mis héroes de historieta.
Ramiro me esperaba junto al ceibo, a la vera del arroyo. Nos saludábamos, y luego comenzábamos a desmadejar anzuelos, fabricar hondas, o como en el caso de Ramiro, inventar historias con habilidad increíble, una tras otra, sin parar, mientras yo trataba de imitarlo, o lo escuchaba perplejo. Cuando nos cansábamos de perseguir ranas, de pescar mojarritas, de trepar a los árboles o de improvisar fogatas, jugando a los héroes perdidos, me proponía "conversar" en serio cosas de nuestra infancia; él tenía mucha autoridad, avalada por los dos años que me llevaba de ventaja; me contaba con suficiencia que a veces trabajaba con el padre, lo cual lo ascendía a mis ojos un escalón más, en cuanto a experiencia ganada. Que trabajara me impresionaba, pero mucho más que pudiera pronunciar libremente la palabra "padre", y que lo tuviera a mano, en todo momento. Todo esto despertaba en mí una mezcla secreta de envidia y dolor, por algo que no podía precisar. Porque yo no podía nombrar a mi padre. Una sola vez lo intenté, y sólo obtuve de mi madre un silencio angustiado, que fue una respuesta para mi percepción de niño sensible e intuitivo; capté el mensaje que significaba: "no debes preguntar". y yo aprendí aquella única y última lección. Ahora, con el correr de los años, admiro mi resistencia de entonces, al enfrentar las preguntas inevitables de todo niño que no lo ha conocido: ¿y mi padre?, ¿ha muerto, ¿qué ha sido de él? En silencio sufrí, pero nunca más las formulé. Me bastó aquella muda respuesta de mi madre, para cumplir estrictamente sus órdenes.
Yo no sabía claramente por qué tanto silencio, pero siempre estuve intuyendo que debía seguir respirando ese hálito que envolvía mi casa, y también la casa de tía Romilda, a mi madre, ya todos los que nos rodeaban, sin tratar de investigar, de violar el misterio, de llegar a profanar el secreto que todos se empeñaban en mantener, con el sello de un rito. Seguir buscando afuera, en la alegría de Ramiro, o en la bendita isla que terminaba siendo mi cuarto, o en la magia de mi infancia, de la que aquellos seres tristes me despojaban día tras día, sin quererlo.
Pero esas vacaciones me trajeron la desagradable sorpresa de la ausencia definitiva de Ramiro: su familia se había trasladado a la Capital.
Sobrellevé la noticia como pude, al perder mi único amigo en el lugar, tratando de entretenerme buscando mil maneras diferentes. Mamá me permitía ayudar a Tomás en el jardín, "siempre que no le tirara la lengua", pues sabía que Tomás era supersticioso, y además narraba historias truculentas, de aparecidos y fantasmas, que me atemorizaban bastante.
Felisa me echaba de la cocina rezongando. Mamá no me dejaba recorrer la casa a mis anchas; dos de los cuartos estaban cerrados herméticamente, y nunca pude saber qué había en ellos; una vez vi entrar allí a Felisa con una bandeja, pero no le di importancia.
Los pasos... Comencé a sentirlos realmente cuando se acabaron mis escapadas de la casa. Eran lentos, pausados; se oían invariablemente después que mi madre cerraba la puerta. No eran livianos como los de ella, ni sonoros, como los de tía Romilda. No eran pues, los pasos que yo conocía; eran pasos de hombre, fuertes, pesados, diferentes.
Comencé a esperarlos, a contarlos, a seguirlos. Las siestas me envolvían otra vez, con el halo de la expectativa, el gozo y el misterio; podía dar rienda suelta a mi imaginación de niño solitario; podía soñar que eran los pasos de mi padre, que venían a mi encuentro, que acariciaban mi puerta, como si lo hiciera tiernamente sobre mi cabeza.
Los pasos se dirigían al final del corredor, se detenían de golpe, como si el que los guiaba estuviera contemplando el esplendor de las flores a través del ventanal, o escuchando el concierto de chicharras entre los árboles. Luego volvían lentamente rozando de nuevo mi puerta, para perderse en el lado opuesto. Y así, una y otra vez. Una noche, se me ocurrió aguzar el oído antes de dormirme, y los sentí, por vez primera, también a esa hora, en que la luz de la luna se filtraba por mi ventana, con claridad llamativa. Los paso nunca me infundieron miedo.
Había algo en ellos que me comunicaban un mensaje vital, algo que yo necesitaba para poder dormirme. Jamás hablé de ellos con nadie, pertenecían a mi mundo de ocho años, en que la fantasía despreciaba a la realidad. Estaba convencido de que sólo yo los oía, y que eran los pasos viriles, siempre presentidos, del padre que amaba y nunca había conocido, cuya figura, había creado mentalmente, a fuerza de tanto desearlo.
Esas fueron mis últimas vacaciones en la quinta. Durante el invierno, sucedieron hechos de importancia: tres meses estuve pupilo en el colegio, sin ver a mi madre, ni a mi tía; cuando volví a casa, me costó reconocerlas; estaban macilentas, tristes, y más apagadas que nunca.
Mamá me comunicó que estaba enferma y que debía internarse.
Tía Romilda cuidaría de mí y de la casa, ayudada por Eusebia. La quinta había sido vendida.
Noté que ambas vestían de negro, pero no pregunté el por qué, ni tampoco me extrañó, pues todo ello armonizaba con la única atmósfera que yo respiraba a su lado. Cuando me dijeron lo de la quinta, silenciosamente, me despedí de los pasos queridos que no había podido encontrar fuera de ella, ni aún en mis desoladas noches de pupilaje.
Sólo muchos años más tarde, ya hombre, me enteré de la verdad y de cómo había rozado la misma, sin saberlo. En la vieja casona que era la quinta, un hombre había pasado recluido los últimos nueve años de su vida.
Un hombre que fuera un brillante ingeniero, antes de que su razón se extraviara por senderos insondables. Lo que se dice, un demente.
Aquel hombre había sido mi padre.
Miguel Suárez.
INFOCAÑUELAS
Escrito por: Redacción InfoCañuelas
 18º
18º







 Agrandar texto
Agrandar texto
 Enviar por mail
Enviar por mail